El contorno de Tailandia, que en extensión abarca un poco más de territorio que España, suele compararse con la cabeza de un elefante, con su trompa bajando por la península de Malasia. Inherente a la cultura tailandesa, la figura de este mamífero majestuoso simboliza la buena suerte, la sabiduría y la fortaleza.
El antiguo reino de Siam, cuya bandera nacional ondea junto a la enseña budista, atesora playas paradisiacas y el verde de los arrozales. Un país de orquídeas y sonrisas etruscas, de efervescencia de mercados y comida callejera. Sortear el tráfico intenso a bordo de un tuk tuk en la bulliciosa Bangkok, perderse por las calles de Chiang Rai, pasear en bicicleta por los campos de Isan, disfrutar de la gastronomía tailandesa en Chiang Mai o desear la extinción de los turistas en Phuket. Treinta días no son suficientes para descubrir los secretos de esta tierra exuberante, la mejor carta de presentación para quien se adentra por primera vez en el sudeste asiático
Sanuk, sabai, saduak.
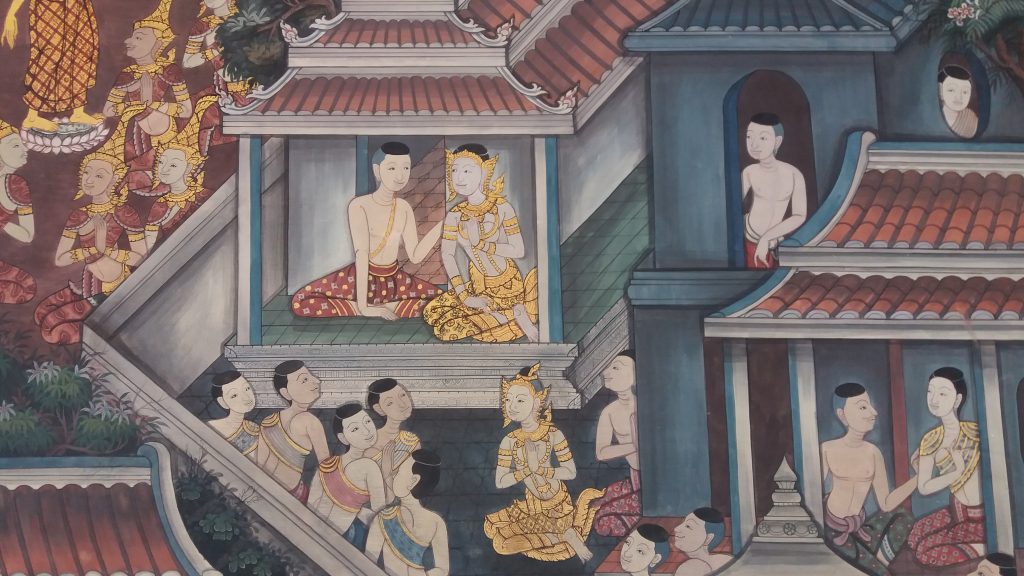
Cuando viajas, puedes atravesar en canoa pasajes más estrechos que el ojo de una aguja; como si fueras Alicia en el País de las Maravillas, haciéndote grande o pequeño a antojo de las circunstancias. Quizás te encuentres con un reino de monos, como en El libro de la selva, menos sorprendidos de tropezarse contigo que a la inversa. O puede que asistas a puestas de sol inmensas y, al caer la noche, te des cuenta de que el agua brilla, como en La vida de Pi, como si el universo se hubiera invertido y estuvieran en el fondo las estrellas. Tal vez veas peces capaces de abandonar el agua para andar por las raíces, concentrando el salto evolutivo en un instante; o rocas de formas caprichosas, semejando delfines, tortugas o elefantes. Sea como sea, las cosas más hermosas y extrañas ocurren cuando viajas; porque la magia existe, como el amor, y te deposita siempre en mitad del terror y la maravilla.
Como los destinos o las personas a las que tengo en gran estima, llegué a Tailandia por casualidad. La primera vez que escuché hablar de un gap year fue en la Universidad de Cambridge. Acababa de terminar la carrera y mis funciones consistían en enseñar español como lengua extranjera a los estudiantes del grado en Modern Languages; una tarea fácil en apariencia, de no ser porque allí la vasta mayoría de mis alumnos ya hablaban la lengua de Cervantes con intimidante desparpajo. ¿La razón? Un gap year, una especie de año sabático entre el fin del instituto y el comienzo de la universidad, que los compatriotas del doctor Livingstone y Charles Darwin aprovechan para conocer países exóticos, aprender lenguas desconocidas o hacer del mundo un lugar mejor. Así que, un verano de 2017, muchos años después de expirada la fecha reglamentaria para hacer un gap year, decidí embarcarme en mi primer viaje en solitario por placer; un mes con el morral al hombro y el enclenque aunque noble propósito de participar en un programa de voluntariado internacional.
Después de consultar varias opciones durante un tiempo con el todopoderoso Google, me decidí por Udutama, una asociación disuelta recientemente a causa de la actual pandemia, que por entonces se dedicaba al apoyo de minorías étnicas o culturales. Uno de los programas que ofertaban, Mom Tik Camp, tenía como objetivo la enseñanza de inglés en escuelas públicas de Isan, el nombre que recibe el noreste de Tailandia, una de las regiones más rurales del país. La señora Prapakorn Kutchaikul, Mom Tik, era la profesora tailandesa a cargo del voluntariado, a cuyos participantes siempre hospedaba en su hogar. Además, el precio por participar en el programa resultaba otro factor decisivo: 6000 bahts (unos 158 euros) por dos semanas de ejercicio docente.
Una vez resuelto el propósito filantrópico, tocaba organizar el resto de mi incursión primeriza al sudeste asiático. Dedicaría las dos semanas restantes del mes de agosto a explorar el país del rey Maha Vajiranlongkorn, el polémico monarca tailandés que disfruta de la compañía de veinte concubinas y que tiene la costumbre de afeitar la cabeza de los cortesanos que le desagradan, entre otras aficiones reseñables; pero no me detendré mucho en este apartado. En el país asiático existe una ley que castiga con quince años de cárcel a quienes difamen a la familia real. Con todo, a pesar de la excentricidad de su monarca, de las constantes advertencias previas a mi viaje sobre la severidad de los castigos por tenencia de drogas, de la facilidad que existe para incurrir en una falta que te conduzca a una temible prisión siamesa o de su lucrativa industria de turismo sexual; Tailandia es un país complejo y admirable, cuya metafísica resulta difícil de descifrar desde una óptica occidental advenediza. Es cierto que las mujeres no pueden acercarse más de la cuenta a un monje budista o a sus pertenencias, una convención que debe respetarse incluso a la hora de reservar un asiento en cualquier transporte público; pero también es cierto que, en el país de la hospitalidad legendaria, los chicos tienen legalmente derecho a llevar falda en clase, un budista puede reencarnarse en cualquier sexo y la palabra “marica” apenas se emplea como arma arrojadiza de mal gusto (mientras, en España, hay partidos políticos a los que les provoca urticaria la sola mención de leyes que buscan la despatologización de la transexualidad, entre otras muchas actitudes rayanas con la obturación mental).

No sé cuál es el comportamiento estándar de un primerizo, pero yo no escatimé en pedir recomendaciones y recabar consejos. Por un lado, contaba con el itinerario detallado de una amiga que por aquel entonces vivía en Australia y había viajado profusamente por Asia: tabla de salvación; de otra parte, la guía del Sureste asiático para mochileros de Lonely Planet se convirtió en mi libro sagrado. De hecho, la primera obra que publicó la exitosa editora de guías de viaje se llamaba Across Asia on the Cheap. Puede que algunos concuerden con la apreciación que Lawrence Osborne, novelista y periodista británico residente en Bangkok, hace en su libro El turista desnudo acerca de los redactores de Lonely Planet: “Cuando un puritano de Lonely Planet define un sitio como “sórdido”, lo primero que hago es visitarlo”; sin embargo, yo me declaro seguidora incondicional de esta biblia herética, al menos hasta que mi pericia para desenvolverme por mi cuenta en países no occidentales pueda ascender del nivel amateur. Seguir o no al pie de la letra las recomendaciones recogidas entre sus páginas es algo que el viajero tendrá que comprobar por sí mismo. En mi caso, me arrepiento de no haber leído a tiempo la descripción perfecta que dedican a la fea Patong, que me hubiera ahorrado el comprobar in situ la veracidad de todos sus calificativos: “El palpipante corazón de Phuket se halla en Patong, la “ciudad del pecado”, un verdadero circo donde barrigudos obesos crepitan en la playa como pollos en el asador y las gogós juegan al ping-pong sin paletas”; poco más que añadir. Pero también me arrepiento de haber seguido al pie de la letra sus recomendaciones sobre rechazar las carreras a precio fijo cuando se para un taxi, “porque al final resultarán el triple de caras”. Hay que insistir en que el conductor conecte el taxímetro, decían. Así que una noche, con cero batería en el móvil, es decir, sin GPS (que para mí es tan necesario como el aire que respiro), rechacé la oferta de 200 bahts (poco más de 5 euros) que el taxista me ofrecía por llevarme de vuelta al hotel y, en un impulso de osadía que no venía a cuento, le solicité con ahínco que activara el taxímetro. ¿Resultado? El buen hombre me pidió, con el mismo ahínco que yo le había mostrado, que me bajara de su coche; así que me quedé en mitad de la noche lost in translation en una urbe de la talla de Bangkok; eso sí, con la Lonely Planet bajo el brazo. Eventualmente conseguí regresar a mi hotel a bordo de un tuk tuk, a cuyo conductor tuve que abonar exactamente la misma cantidad que me hubiera costado no erigirme en defensora acérrima de las recomendaciones de una guía de viaje por la que no cobro regalías.

Así que si los dioses no han querido concederte el socorrido don de la orientación, lo mejor es que lo asumas con estoicismo y te entregues a la guía todopoderosa de Google Maps. En mi caso, al poco de aterrizar en el aeropuerto de Bangkok compré una tarjeta SIM para todo el mes: 9 GB por cerca de 800 baht (unos 20 euros); una inversión necesaria y amortizable. Con todo, para poder sacarle todo el rédito al uso ininterrumpido del GPS, resulta recomendable llevar siempre en la mochila una batería externa, life saving. Lo que no necesitarás es un adaptador; en Tailandia, los enchufes son de dos clavijas y la corriente es de 220 V; un gadget menos. También, a la hora de pagar a los taxistas o practicar el fino arte del regateo, un consejo útil es llevar siempre cambio, pues no suelen ofrecerlo para billetes por encima de 1000 baht. La negociación del precio justo de bienes y servicios es otra de las actividades que me sitúa en la categoría de los renegados; mi único aviso al respecto es no entregarse a la tarea con demasiado afán, pues, en ocasiones, al calcular al cambio el precio demandado a tu contendiente en la puja, puedes darte cuenta de que has estado negociando mezquinamente por 50 céntimos de euro.
En cierta ocasión, una compañera de trabajo china me dijo que, en su región natal, hace siempre tanto calor que el maquillaje se te derrite en la cara. Nunca he visitado la República Popular China; pero sé que, en Tailandia, cuanto antes asumas que vas a pasar el día entero sudando, mejor. Por tanto, con respecto a la vestimenta, resulta imperativo llevar ropa ligera y, en época de lluvias (de junio a septiembre), un chubasquero. El lado positivo de toda esta transpiración es que uno puede pasarse horas a remojo en las cálidas aguas del mar de Andamán sin sufrir la impertinencia de la hipotermia. Sin embargo, debe tomarse en consideración que las temperaturas elevadas fomentan también la exuberancia de la flora y la fauna. En la antigua Siam, las salamandras cantan y tienen el tamaño de un velociraptor recién nacido, las luciérnagas brillan radiantes, los caracoles de tierra son del tamaño de un puño y a los mosquitos les trae sin cuidado tu pulsera repelente de la farmacia y tu mosquitera de Decathlon (el paraíso tiene un precio).
Por lo que respecta a la documentación, para estancias inferiores a un mes solo se solicita un pasaporte en vigor que no caduque antes de los seis meses. A la entrada en el país, el visado que se otorga tiene una vigencia de treinta días. Y, aunque Tailandia cuente con una sólida infraestructura sanitaria y con hospitales de prestigio internacional, resulta harto conveniente contratar un seguro de viaje, especialmente si la idea es moverse por el país en motocicleta; el reino de Rama X tiene una de las redes de carreteras más peligrosas del mundo, palabra de Lonely Planet. Aunque tuve la fortuna de no poner a prueba su eficacia, para mi primer solo travel por placer recurrí a IATI, una correduría de seguros por la que tampoco cobro regalías y que comenzó a funcionar en 1885. Finalmente, aunque no se exige ninguna vacuna para acceder al país (exceptis excipiendis), suele recomendarse la del tétanos, fiebre tifoidea y hepatitis A. Para esta última enfermedad, la forma más común de contagio es la transmisión por agua o alimentos contaminados, por lo que se aconseja no consumir, por ejemplo, bebidas con hielo. Si alguien logra resistirse a la ingesta gulosa de un zumo de mango con treinta grados a la sombra, le transmito desde aquí toda mi admiración (por la boca muere el pez).

Aunque no se haya inventado aún el ventilador que ataje el calor pegajoso, para mí, un país donde se puede desayunar pad thai y existe el mango con arroz glutinoso se asemeja bastante al paraíso. Sortear el tráfico intenso a bordo de un tuk tuk en la bulliciosa Bangkok, perderse por las calles de Chiang Rai, pasear en bicicleta por los campos de Isan, disfrutar de la gastronomía tailandesa en Chiang Mai o desear la extinción de los turistas en Phuket. Treinta días no son suficientes para descubrir los secretos de esta tierra exuberante, la mejor carta de presentación para quien se adentra por primera vez en el sudeste asiático.
Bienvenidos al antiguo reino de Siam.



